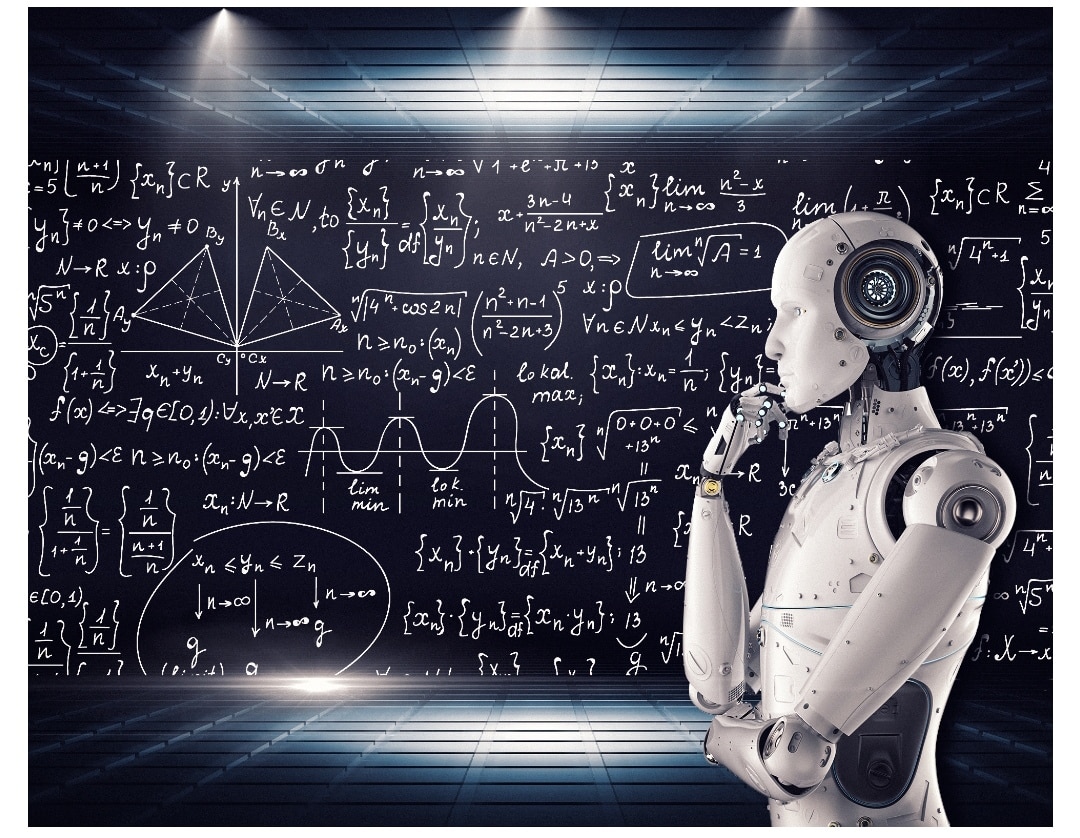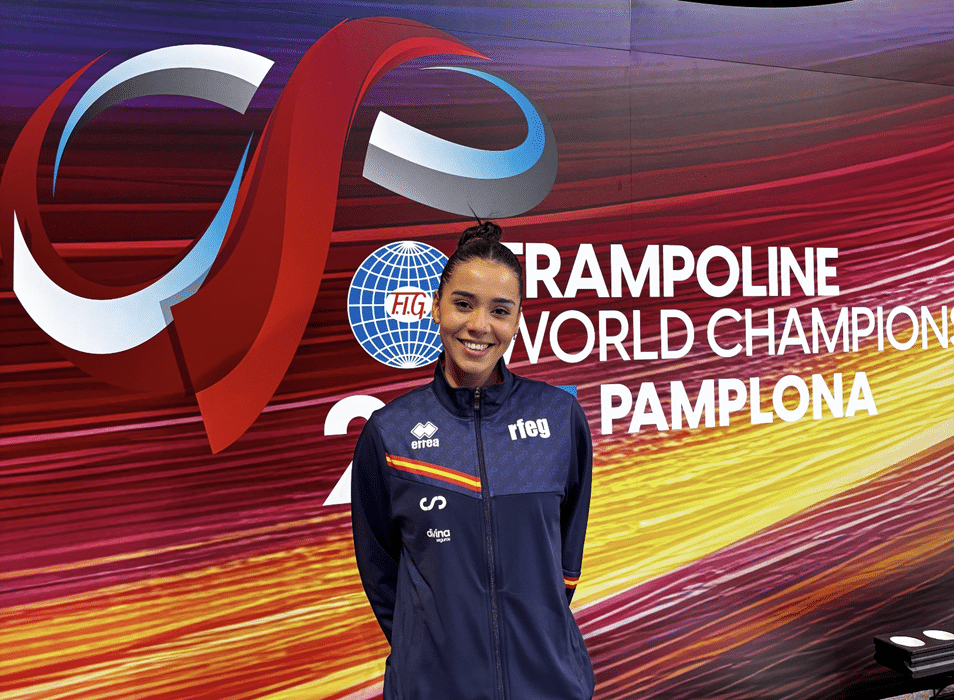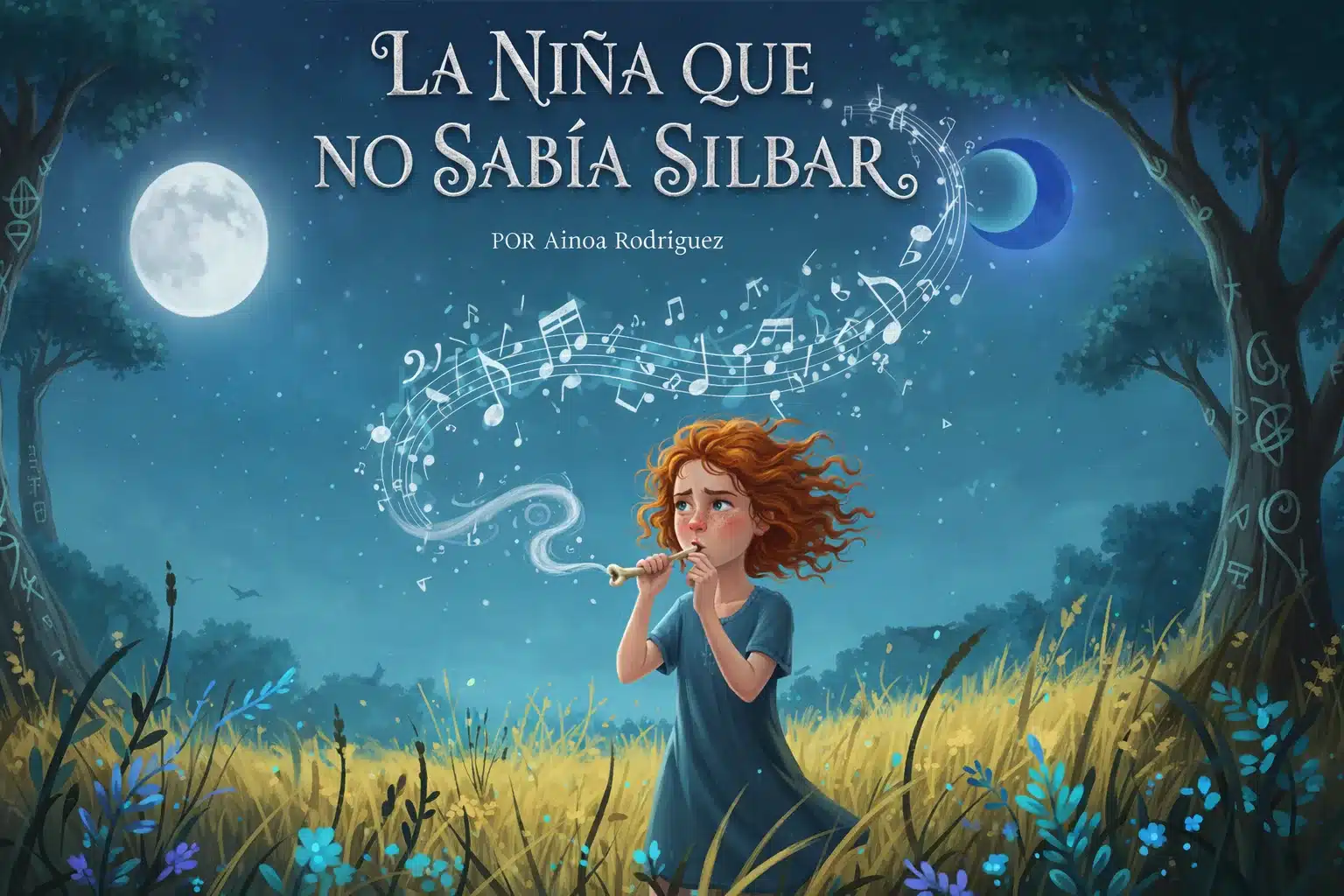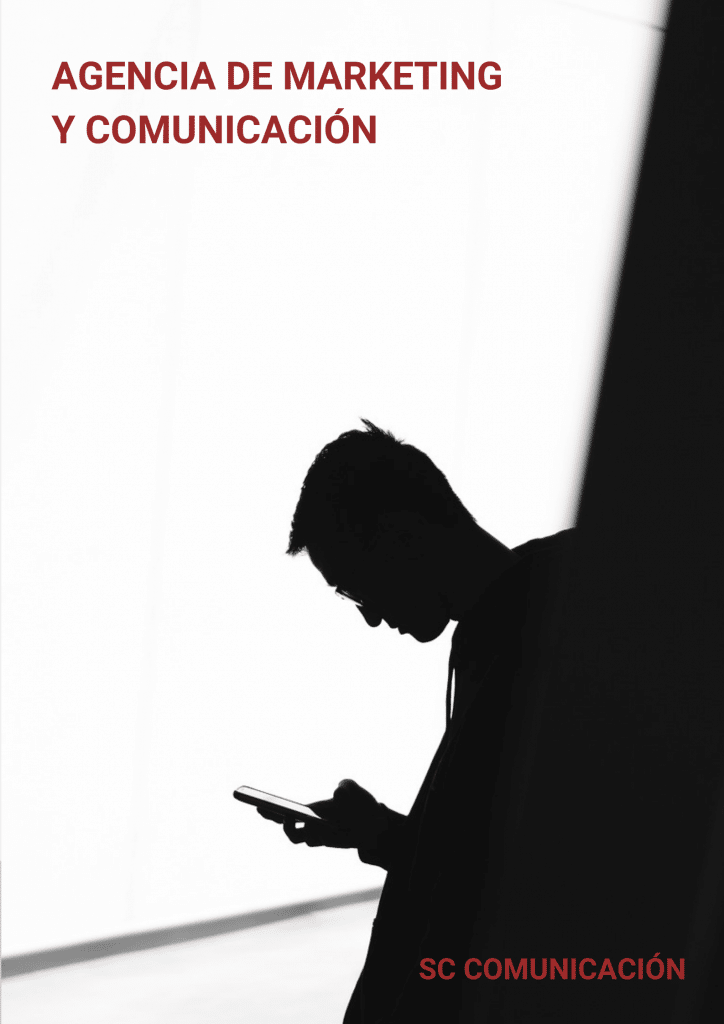Por G. Espejo
El dato es elocuente: según el Banco Mundial, la tasa de alfabetización en Europa es prácticamente universal, mientras que en África subsahariana apenas alcanza el 65%. Si añadimos la brecha digital —en 2024, un 40% de la población mundial seguía sin acceso estable a Internet—, entendemos que el terreno de juego no está nivelado. En un contexto así, la IA no corrige la desigualdad: la amplifica.
Los defensores más optimistas sostienen que la IA democratizará el conocimiento. Y tienen razón… en parte. Nunca antes un profesor en una escuela rural pudo acceder a materiales de calidad global con un teléfono móvil, o un estudiante sin recursos pudo practicar idiomas con un modelo conversacional gratuito.
El problema es que la democratización solo ocurre si hay condiciones previas: electricidad, conexión, dispositivos y un mínimo de alfabetización digital. Si faltan esos elementos, la promesa se convierte en espejismo. La paradoja es que la misma herramienta que puede reducir desigualdades puede, en ausencia de políticas públicas, profundizarlas hasta niveles insostenibles.
Ante esto, la tentación de muchos gobiernos es plantear frenos o regulaciones estrictas, intentando ralentizar una tecnología que se difunde a velocidad exponencial de la misma forma que se intentaría parar el mar con las manos. Pero la historia muestra que, contener el avance, rara vez funciona. Lo que sí puede funcionar es orientar su uso hacia una inclusión más amplia.
Invertir en educación digital debería ser tan prioritario como construir carreteras o infraestructuras sanitarias. Y no solo en los países en desarrollo: también en nuestras propias sociedades, donde millones de ciudadanos apenas saben distinguir entre un algoritmo y un rumor en redes sociales. La alfabetización en IA será, en pocos años, tan básica como lo fue en su día saber leer y escribir.
Europa, por ejemplo, ha hecho bandera de la “soberanía digital” con iniciativas regulatorias como la AI Act, pero el verdadero reto será acompañar esa regulación con inversión en formación y acceso. De lo contrario, crearemos un mercado seguro, sí, pero habitado solo por quienes ya tenían recursos para competir.
Más allá del plano ético, hay un argumento práctico que pocos gobiernos pueden ignorar: la desigualdad alimentada por la IA tendrá consecuencias geopolíticas. Migraciones, tensiones sociales, polarización política. La Revolución Industrial tardó un siglo en transformar la estructura de clases; la globalización lo hizo en décadas. La inteligencia artificial lo está haciendo en años.
La ONU estima que para 2050 África duplicará su población actual, alcanzando los 2.500 millones de personas. Si a esa presión demográfica le sumamos una exclusión tecnológica acelerada, la migración hacia países desarrollados será inevitable. En este sentido, invertir en educación digital en los países de origen no es altruismo: es una estrategia de estabilidad.
Los desafíos son globales pero las decisiones deben empezar en lo local y en lo personal. A nivel individual, la actitud más sensata es doble. Por un lado, cultivar la curiosidad: usar la IA para aprender, cuestionar, experimentar. No limitarla a ser un atajo, sino un trampolín. Por otro, reforzar lo que ninguna máquina puede imitar: la empatía, la creatividad genuina, la capacidad de cooperar, el sentido crítico.
De poco servirá rodearnos de herramientas inteligentes si no somos capaces de mantener una inteligencia humana a la altura: la que sabe escuchar, interpretar contextos y valorar la dignidad de los otros.
La Inteligencia Artificial debe considerarse un espejo amplificador de lo que ya somos como sociedad. Puede convertirse en el multiplicador de desigualdades más rápido de la historia, o en el puente hacia un nuevo humanismo digital que expanda el acceso al conocimiento. La diferencia dependerá menos de la velocidad de los algoritmos y más de nuestra capacidad política y ética para decidir qué queremos hacer con ellos.
Decía Albert Einstein que el interés compuesto es “la octava maravilla del mundo”. Si algo nos enseña el principio del interés compuesto (a parte de, por ejemplo, las trampas de las tarjetas revolving) es que los procesos exponenciales no se negocian: se acompañan o se padecen. La pregunta, por tanto, no es si la IA transformará nuestras vidas, sino si sabremos transformarnos a tiempo para que ese cambio no nos divida, sino que nos una.