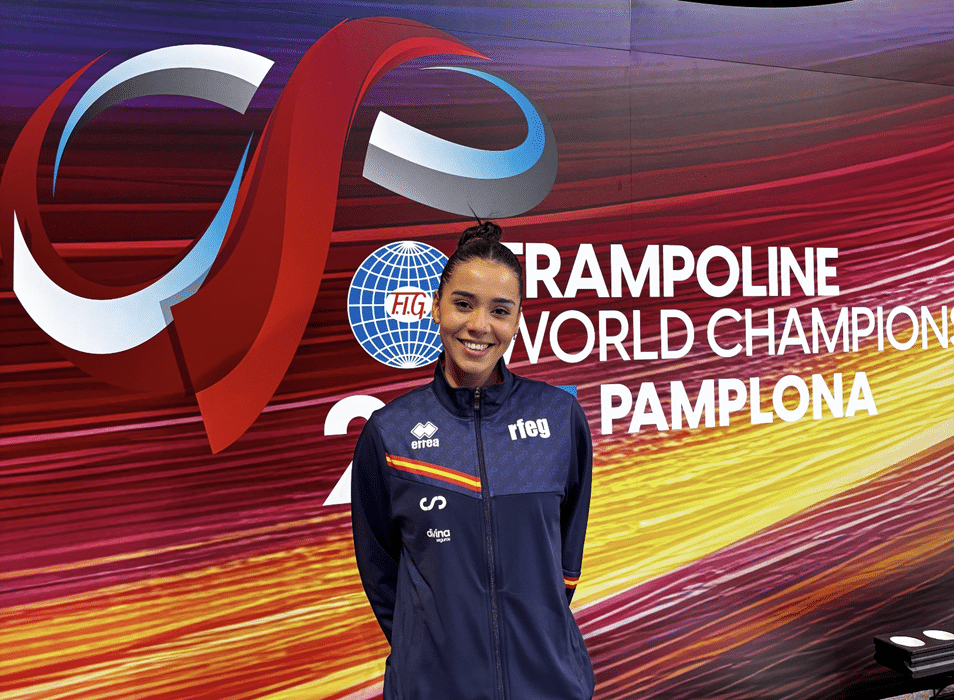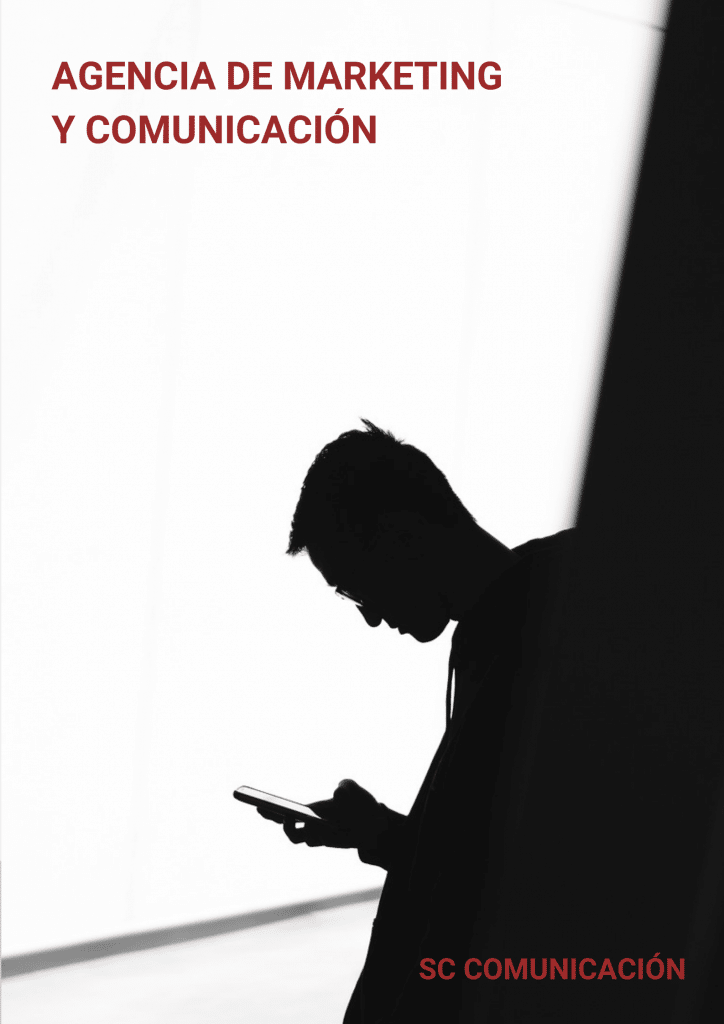Por María Torres Muñoz. Psicóloga Sanitaria
Hay procesos judiciales que terminan en un despacho, con un sello y una fecha, sin más repercusiones que las propias vividas durante el mismo proceso. Pero hay otros que, aún cerrados legalmente, continúan abiertos en la intimidad de quien los ha sufrido. Hacemos referencia a la que pertenece a este segundo grupo.
Para alguien cuya identidad pública ha estado durante décadas asociada al éxito, el reconocimiento y una imagen cuidadosamente construida, verse envuelto en una acusación grave supone un impacto psicológico difícil de medir. No se trata de haber sido condenado, sino justamente de no haberlo sido: la ausencia de una sentencia no equivale a la desaparición de la duda social, la opinión pública.
Desde el punto de vista emocional, una situación así suele generar una mezcla compleja de sensaciones. La primera es la impotencia. La persona afectada no solo se defiende ante un tribunal, sino ante una opinión pública que ya ha empezado a juzgar. Y contra ese juicio difuso, sin reglas ni plazos, no existe un recurso claro.
A esto se suma una forma de ansiedad persistente: la certeza de que el episodio puede reaparecer en cualquier momento — en una charla menor, un comentario fugaz, una conversación ordinaria— sin que uno tenga ya nada nuevo que decir. El proceso judicial puede haberse archivado, no obstante, esto no garantiza el descanso mental, porque la memoria colectiva – la que se forma en conversaciones, gestos y silencios- no funciona con autos ni resoluciones.
En perfiles acostumbrados a una exposición constante, el golpe puede ser aún más profundo. No solo se cuestionan los hechos, sino que también puede verse afectada la imagen personal, el legado, incluso la manera en que será recordado. Esa amenaza al relato vital suele provocar desgaste emocional, retraimiento y una pérdida de confianza en el entorno.
También aparece, con frecuencia, un sentimiento de aislamiento. Aunque haya apoyos, el afectado sabe que parte del público lo observa desde la sospecha. Esa mirada invisible pesa, condiciona, y acaba influyendo en el estado de ánimo y en la forma de relacionarse con los demás.
Nada de esto depende de la edad, la exposición o la posición social. La experiencia de verse señalado públicamente activa mecanismos psicológicos básicos: miedo, rabia contenida, tristeza y una necesidad constante de reafirmación. En ese sentido, una mayor visibilidad no protege; a menudo, amplifica el daño.
Quizá la mayor secuela no sea inmediata, sino a largo plazo: aprender que, en el entorno social actual, la inocencia jurídica no siempre basta para recuperar la paz interior. Y que hay batallas que, aun ganadas en los tribunales, dejan cicatrices que solo se libran —y se sufren— en silencio.