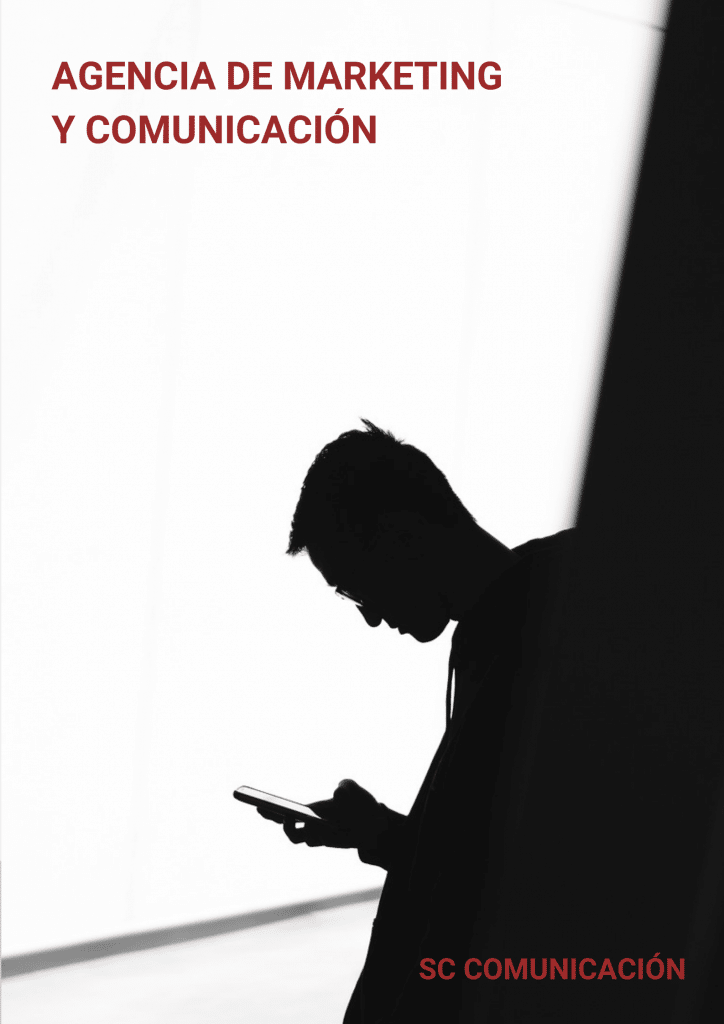Texto y fotos: Mar Olmedilla
Tal que un día como hoy, 17 de abril, nacía hace 102 años María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Ocurrió en un pequeño pueblo de Costa Rica, San Joaquín de Flores, y no en México como muchos dicen y creen. Ella era tica de nacimiento y mexicana de corazón. Hace nueve años, un 5 de agosto, “La Llorona” vino definitivamente a por Chavela Vargas, La Gran Dama de la canción latinoamericana, tenía 93 años. Sandra Cuenca me pide que escriba algo sobre mi primer y último encuentro con La Vargas. Nunca antes he contado nada, pero acepto. Viajo en mis recuerdos a ese rincón del alma para escribir lo que ocurría unos cinco o seis meses antes de que nos abandonase, aunque ella nunca se irá. Son retazos de “las simples cosas” que me permitió compartir y que son la trastienda de lo que luego se mostró.
Viajé hasta Tepoztlán, uno de los pueblos místicos y mágicos de México, donde vivía retirada del mundo. El resto del equipo lo haría días más tarde. Mi objetivo era grabar un documental sobre su vida. Chavela no aceptaba entrevistas, pero consistió nuestra presencia porque necesitaba contarle al mundo que seguía siendo todavía una gran artista y, yo creo, porque quería despedirse de este mundo como artista no como anciana caída en el olvido. De esta manera conocí a quien jamás hubiera creído fuera a conocer. Por estas oportunidades son por las que uno se enamora de esta profesión. Diez días junto a La Chamana de la canción que me hicieron entender lo importante que es saber escuchar y saber callar.

Llegué a la quinta donde ella residía, justo a los pies del Chalchi. Habíamos hablado dos veces por teléfono antes de mi llegada a México para escribir el guión de su vida. Le conté en qué consistiría el documental e insistí que no sería una entrevista al uso, más bien una conversación entre dos artistas, yo sólo dirigía el circo. “Vente pues y veremos”, me dijo con una voz profunda y seca. Era una quinta grande y hermosa que perteneció a una de sus grandes amigas, pero esta había fallecido tres meses antes y sus descendientes ya no la dejaban habitar en la estancia grande, sino en un pequeño bungalow acristalado, en medio de un hermoso jardín con piscina. Cada vez que se celebraba una fiesta o boda, que era para lo que se alquilaba la finca, ella tenía que meterse en su habitación, el único lugar donde nadie la podía ver, para mantener su privacidad. A su lado siempre estaban sus “ángeles de la guarda”, como ella llamaba a dos enfermeras que nunca se separaban de ella. Desde esos ventanales, vestida de negro y sentada en una silla de ruedas, contemplaba la vida tras sus gafas negras.
Al entrar tuve que esperar unos minutos a que saliera de su habitación. Ese día, me dijeron sus ángeles de la guarda, que se había levantado más temprano de lo acostumbrado, “aunque no lo parezca, está muy emocionada y un poco nerviosa, quiere que la vea guapa”. Y es que Chavela Vargas se levantaba muy tarde, las noches las pasaba en vela “hablando con mi Federico”, porque para ella García Lorca era su mejor compañía. “Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan”, me recitó los versos del poeta para explicarme el porqué de su insomnio. Nunca conoció al granaíno, pero durante toda su vida viajó siempre con tres cosas de las que jamás se despegaba: su pistola, su poncho rojo y un retrato de Federico García Lorca. ¿Una pistola? Al escuchar esto, notó mi cara de incredulidad. Sin que preguntase nada y callando por respeto a no poner en duda una de las tantas leyendas que hablaban sobre ella, me contó con una media sonrisa y cierta amargura que de pequeña siempre fue una niña rechazada, “una rara”. Nació casi ciega y con poliomielitis. Los médicos aventuraron a su familia que no estaría mucho tiempo entre ellos e insistió en que fue gracias a los chamanes que consiguió andar y correr por las veredas en busca de la libertad. De una familia humilde y repleta de hermanos, sus padres la mandaron a vivir con unos tíos a una finca en medio de la nada. Con ellos nunca supo lo que era el amor y el único juguete que tuvo fue una pistola con la que disparar a serpientes y animalejos que la acechaban cada vez que salía al campo a hacer sus necesidades. Fue por esos caminos cuando comenzó a cantar “para espantar los males” y llenar el vacío de afecto de padres, hermanos y amigos.

Desde que salió por la puerta de su habitación, sentí el escrutinio de su mirada tras las lentes oscuras. Me acerqué para besarla y no apartó su mejilla. Me regaló una sonrisa tranquilizadora y con un gesto mandó se me sirviera algo de beber. Comencé a hablar para que me diese su aprobación al documental, con la mano me mandó callar, “ay, no más chiquita. Ta bien”. Sólo entonces conseguí tragar la limonada que me habían servido, después no supe qué decir, tampoco hizo falta. A partir de ese momento, ella hablaba y yo escuchaba. Entonces, descubrí a la mujer que se escondía bajo el disfraz de artista.
La Vargas llevaba casi diez años en Tepoztlán alejada de los focos y los escenarios varios años, después de su última gran gira por España. Antes había regresado a su tierra natal, Costa Rica, en un intento de recuperar el amor perdido de su familia, pero lo único que consiguió fue que la ingresaran en un hospital en el que estuvo a punto de morir y del que salió, una vez más, no gracias a los médicos sino a un chamán. Dice que allí disparó al médico que no la dejaba marcharse, pero que por fortuna para él no acertó el tiro debido a su mal pulso. ¿Verdad? No sé, pero con ella nunca supe cuando exageraba, cuanto de verdad o de invención había en lo que contaba. Con apenas fuerza y sin un duro, ya que su familia al dar por hecho que no saldría del hospital, se apropió de lo poco que tenía, regresó a la que siempre consideró su verdadera patria, México. “Volvieron a engañarme, siempre me ha acompañado la traición”, me confesó sin mostrar rencor, aceptando a la fatalidad como fiel compañera.
A los 13 años, Chavela Vargas abandonó definitivamente Costa Rica y a su familia, para inventarse a sí misma en el reino de las rancheras. “Siempre quise cantar rancheras, cantar desde las entrañas, con el alma. Da lo mismo la voz, lo importante es que cuando se cante se haga con garra, con sentimiento, amando”, me dijo. Porque por mucho que digan o presuman, a Chavela nadie la inventó ni la descubrió nadie, siempre se reinventó y se mostró ella por sí misma. Su voz, su personalidad arrolladora y contradictoria, su pasión desmesurada que la llevó casi hasta la locura… Nunca las pudieron domar. Al llegar a Ciudad de México se ganó la vida como pudo, desde vender ropa para niños en un pequeño colmado hasta conducir coches para señoras de la alta sociedad. “Yo lo que quería era conocer al gran José Alfredo, cantar con él. ¡Ay, mi compadre!”, nada más comenzar a recordar entró de nuevo en un silencio. Fueron sus años más felices. Las noches y días sin salir del Tenampa, cuando entonces ninguna mujer entraba en las cantinas. Un tiempo en la que forjó amistades de por vida a golpe de tequila y parrandas cantando al amor y al desamor.
Y llegó el éxito a través de la radio y vivió la época dorada en Veracruz, rodeada de lujos y celebritis, viajó por el mundo, conoció España, y hasta llegó a brindar con el Ché y con Fidel en Cuba, donde se enamoró de Macorina. “Existió, claro que existió”, me confesó. Vivió lo que se dice una vida loca y apasionada, y se dejó arrastrar por el alcohol. Aquella niña huérfana de amor que logró convertirse en leyenda viva, a sus 50 años, cuando la vida la sonreía, se alejó del mundo y se encerró en el Bulevar de los Sueños Rotos durante 20 años. No, no es sólo una canción, es el callejón donde se escondió para que nadie viera sus lágrimas. “Tienes que ir allí y me cuentas cómo está mi jardín”, me obligó a prometerla. Y fui, claro que fui. Hablé con sus vecinos que todavía la recordaban con cariño y muchas anécdotas. “Siempre iba con Vicenta, su perra, no se separaban. Todos los días iba a visitar al cementerio y se quedaba allí horas”, me dijo una señora. “A los niños siempre nos hacía pequeñas fiestas, engalanaba la calle y nos hacía reír”, me contó otra. “Se empeñaba en ayudarnos –recuerda un hombre que en su día fue albañil-, nosotros le decíamos que no hacía falta, pero la señora se emperraba. La mitad de las casas que veas por aquí tienen las paredes torcidas, siempre le gastábamos la broma de que quedaban torcidas porque ella trabajaba demasiado tomada”.
Sus ángeles de la guarda me miraban apuradas y me señalaban el reloj. Se estaba haciendo demasiado tarde, pero la conocían y no se atrevían a interrumpirla. Hacía mucho que no hablaba tanto. “He llorado tantas lágrimas como tequilas me he bebido”, soltó a bocajarro. Durante esos 20 años de confinamiento voluntario, Chavela Vargas acabó con la fortuna que había acumulado. Se quedó en la ruina, se quedó sin lágrimas y un buen día decidió que tenía que volver a cantar. Tenía 70 años y la Gran Dama volvió a descubrirse a sí misma como la artista que era. Cuando muchos la daban por muerta, reapareció en D.F. en un pequeño local y volvió a tomar las riendas de su vida. Ahí comenzó su última etapa dorada esta vez a palo seco, sin beber. Volvió a rodearse de amigos y a viajar a España, para quedarse a dormir en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en la misma habitación que en su día ocupó Federico García Lorca. No importaban nada los dolores, ni las inyecciones antes de una actuación para mantenerse en pie. Que su vista empezara de nuevo a desvanecerse. Ella resucitaba como un Ave Fénix gracias al amor de su público.

En otro de sus silencios aprovechamos para comer. Sentía que estaba abusando de su hospitalidad y anuncié que me iba, que quedaban muchos días por delante. “Pero no estaremos solas, en paz, habrá más gente”, con estas palabras no me dejó marchar, insistió en que compartiéramos mesa y en que me sentara en su enorme silla de cuero. Obedecí, supe que, sin pedírmelo, no quería quedarse sola. Necesitaba que alguien la escuchara. Un filete y una ensalada bañados en la complicidad de la calma, contemplando al Chalchi desde el ventanal. De fondo sonaba una vieja canción “no pregunten quien soy porque no se lo digo, sólo sé que ande voy el amor va conmigo…” o esa otra que dice “a puro valor he cambiado mi suerte, hoy voy así a la vida, antes iba a la muerte”. A Chavela le gustaba escuchar a Chavela. Sí, era una mujer orgullosa, pero también una mujer demasiado sensible a la que no le gustaba mostrar debilidad alguna, salvo cuando cantaba. Se hizo la noche, yo estaba agotada del viaje, pero La Vargas parecía despertar con cada estrella que aparecía en el firmamento. Hacía un buen rato que había llegado Mario Ávila, un buen amigo al que le hacía tocar la guitarra para no olvidar su voz, de pronto Chavela le dijo “toca Macorina”. Y allí, sin ninguna cámara delante, sin micrófono alguno, en pura improvisación, la Gran Chavela me cantó Macorina, “no sé si saldrá bien, llevo años sin cantarla”, se excusó. Su voz sonó más profunda que nunca, llena de imperfecciones, pero perfecta para acariciar el corazón. No hubo más palabras, sin poder ocultar mis lágrimas, me levanté, le di un beso y me despedí hasta el día siguiente. “Vaya con cuidado”, fue su despedida.
Efectivamente en los días sucesivos ya no volvimos a estar solas en ningún momento. Aunque cansada, sacó fuerzas de la flaqueza y se comportó como la artista que era, fue y será. Me permitió invitarla a una última parranda en una cantina del pueblo, rodeada de un sinfín de amigos que vinieron a verla, me permitió robarle las horas de siesta para grabar la entrevista, me permitió tantas cosas… Hasta accedió a un capricho mío que fue vestirse de blanco, porque para mí ella era luz. Asistía a su homenaje, porque aquello se convirtió en un homenaje, con una sonrisa complaciente, sin importarle la impostura de muchos de los que allí estaban. Me buscaba con la mirada cada vez que quería que la sacase de una conversación que poco la interesaba y cuando me acercaba me susurraba “no más, chiquita”. Sólo cuando estábamos en el coche camino a casa decía en voz alta lo mucho que había callado al escuchar tanto halago. “Estaban los queridos y estaban los arrimaos”, comentó con sorna. Me di cuenta que a ella no era fácil engañarla, que tanto halago la empachaba, pero aún así prefería eso al olvido. Uno de los momento más mágicos de esa parranda fue, una vez que ya habíamos regresado a casa, el reencuentro por sorpresa de dos sus “auténticos”, como ella me dijo, Isabel Yañez y Fernando del Castillo El Chino. Ahí sí que sonrió de verás. Ahí sí que fue verdaderamente feliz. Ahí descubrí a la Chavela Niña que llevaba dentro, esa que sabe dónde reside el verdadero amor.

Cuando terminamos de rodar, el equipo y los amigos desaparecieron. Chavela volvió a su jaula de cristal en medio de aquel jardín. Habían sido días muy intensos. Antes de abandonar Tepoztlán me acerqué para despedirme. Dormía. Dejé unos regalos para sus ángeles y un detalle para ella. Justo cuando iba a marcharme, escuché su voz desde la habitación: “Entra, chiquita”. Me senté junto a su cama, me tomó de la mano y me santiguó en la frente parao bendecirme. Estaba tumbada, sin gafas, en `pijama y me miró a los ojos. Su mirada era blanca y sus palabras pura dulzura. Estuvimos charlando por última vez, ya no hablaban artista y periodista, hablaban dos corazones que habían tenido la suerte de cruzar sus caminos por pura casualidad. No diré nada más. “No sufras, no se lo merecen. Nos vemos en España muy pronto”, me animó. “¿España? Chavela no te conviene, no lo resistirás”, se me ocurrió decir. “Sabré yo lo que me conviene”, fue su respuesta. Nos echamos a reír y me permitió abrazarla. De eso han pasado 9 años. Hoy no tengo un hondo penar, ni sufro, pero he querido acordarme de ti, Chavela Vargas. Gracias por esa última parranda.