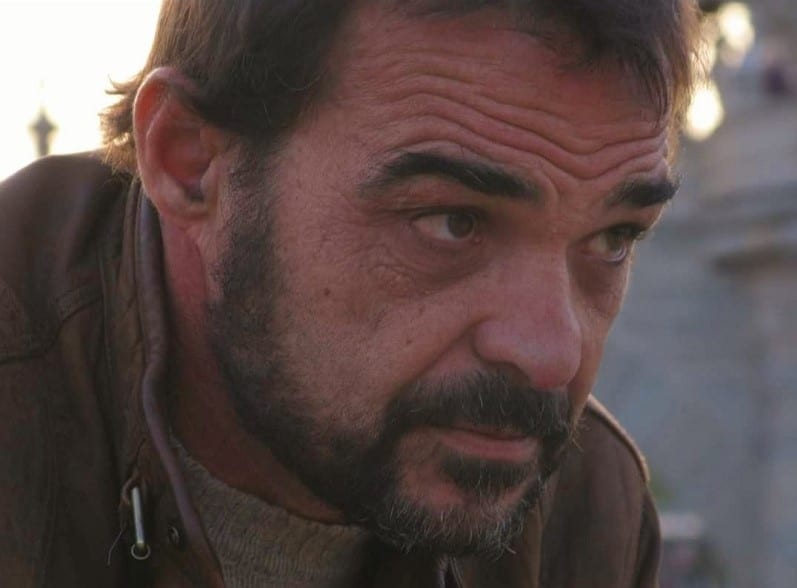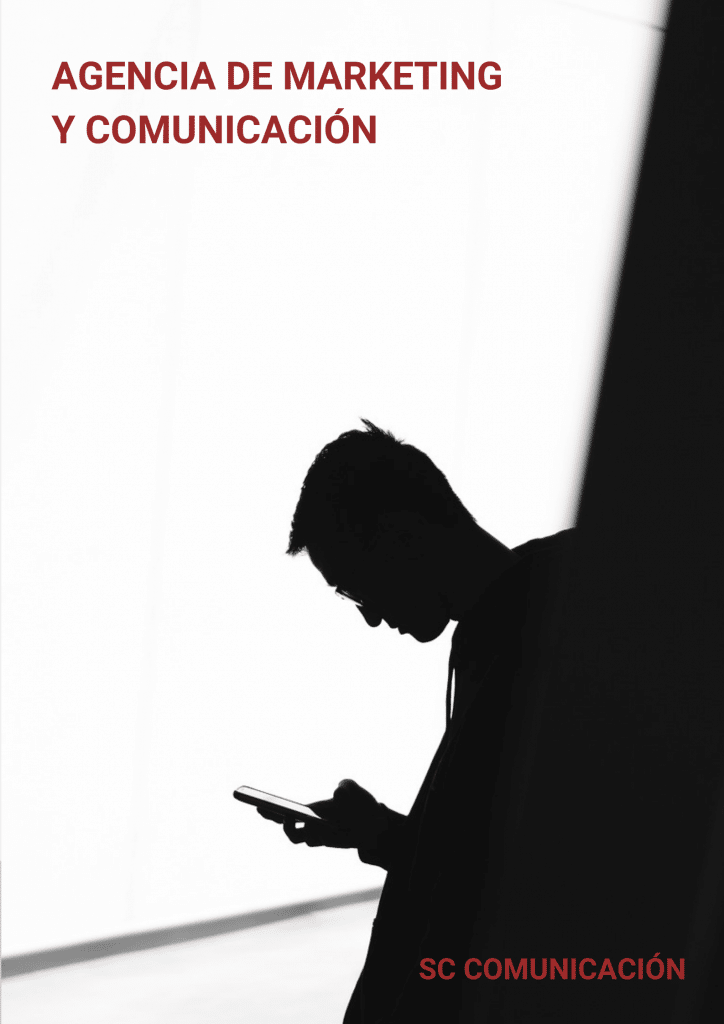Por Patricia Alonso González, Psicóloga General Sanitaria
El asesinato de Kirk ha irrumpido en la vida pública con una crudeza difícil de ignorar y, como ocurre con todos los sucesos violentos que se viralizan, también ha llegado a las pantallas de nuestros hijos adolescentes. Aunque intentemos protegerlos, viven en un mundo conectado en el que estas noticias circulan sin filtros y amplifican el impacto emocional.
La cuestión no es si lo verán, sino cómo lo interpretarán: ¿Cómo hablar con nuestros hijos sobre un hecho tan violento sin que cale en su forma de mirar el mundo?
Desde una mirada emocional sistémica, este tipo de acontecimientos son una oportunidad de acompañar a los jóvenes en la comprensión de la violencia y en la construcción de valores que desactiven el odio.
Los acontecimientos externos no se procesan de manera aislada: siempre se entrelazan con los vínculos familiares, con los aprendizajes emocionales y con los modos de comunicación que cada joven ha vivido en su entorno.
Por eso, el impacto de una noticia como esta no depende solo de lo que ven, sino también de cómo les enseñamos a interpretar lo que ocurre y de qué espacio encuentran en casa para hablar de ello, mostrarles que tienen un lugar seguro para procesar lo que sienten.
Muchos padres sienten la tentación de proteger a sus hijos evitando el tema o restándole importancia, pero los adolescentes no necesitan silencio. Hablar con ellos de que ha habido un asesinato, de que es un acto de violencia injustificable, es nombrar la realidad sin rodeos. Lo importante es añadir un matiz esencial: comprender que la violencia nace de la incapacidad de manejar el conflicto de otra forma, y que siempre existen alternativas más humanas y constructivas.
No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar disponibles para escuchar y validar lo que sienten. Algunos reaccionarán con miedo, otros con rabia, y otros aparentarán indiferencia. Todas estas respuestas son legítimas. Acompañar significa dar cabida a esas emociones, reconocerlas sin juzgarlas y, desde ahí, ofrecer una mirada que les ayude a entender que la rabia o la frustración pueden transformarse en acción positiva. La clave está en mostrar que la violencia nunca es la salida. “Entiendo que te impacte”, “Es normal sentir rabia cuando alguien recurre a la violencia”.
La familia cumple aquí un papel fundamental. Muchos de los jóvenes con los que trabajo en hospital de día y en clínica privada arrastran experiencias de vínculos frágiles, comunicación rota o límites difusos. En esos contextos, la violencia externa se mezcla con la interna y genera mayor confusión. Los adolescentes aprenden más de cómo resolvemos los adultos nuestras diferencias en el día a día que de cualquier discurso bienintencionado.
Por eso, hablar de lo que ocurre fuera también es hablar de cómo nos relacionamos dentro: cómo resolvemos discusiones en casa, cómo escuchamos lo diferente, cómo ponemos límites sin agredir. Estamos enseñando con hechos que es posible convivir sin recurrir al odio.
El reto está en ayudarles a comprender que, aunque el mundo muestre episodios dolorosos e injustos. La sensación de impotencia es una de las emociones más duras para los adolescentes. Mostrarles que siempre se puede hacer algo es darles la posibilidad de transformar la impotencia en esperanza. No se trata de sermonear, sino de mostrar caminos posibles.
Como psicóloga, creo que cada conversación en torno a estos sucesos es una oportunidad para sembrar un aprendizaje. Los sucesos violentos marcan, pero también educan si sabemos acompañarlos. No podemos evitar que los adolescentes se enteren de lo que ha pasado, pero sí podemos acompañarlos para que no se queden atrapados en el miedo ni en el odio. Nuestra tarea no es blindarlos frente a la violencia, sino ofrecerles herramientas emocionales y relacionales para que comprendan que la salida nunca está en destruir al otro, sino en construir juntos un modo distinto de convivir.