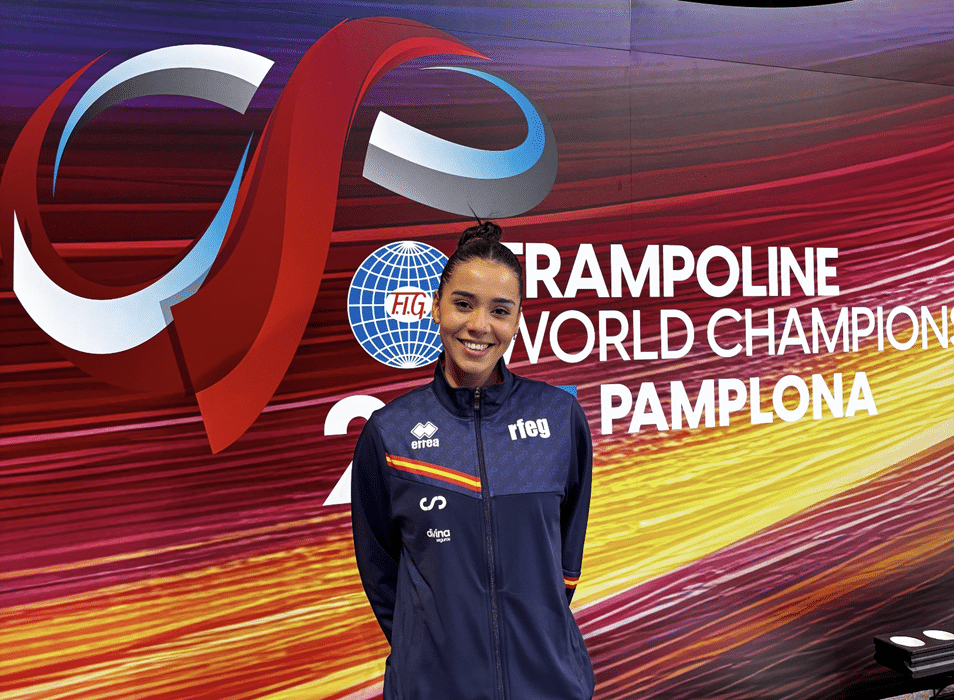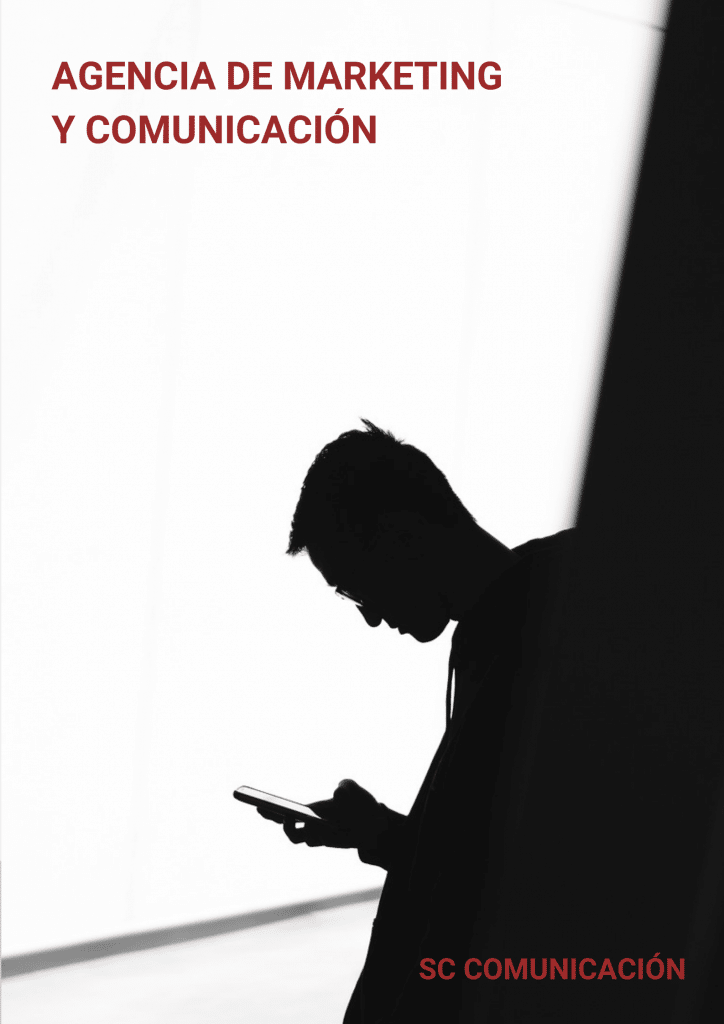Por Duaa Naciri Chraih
Hay ciudades que se visitan y otras que se terminan habitando de verdad. Esta no es especialmente grande ni ruidosa, pero tiene un ritmo propio, tranquilo y diferente. Se recorre a pie, sin prisas, y lo que ofrece no siempre aparece en las guías ni se estudia en clase. Sus calles empedradas, sus fachadas antiguas, el paisaje que la rodea y su gastronomía forman parte de una experiencia que enseña a observar con más calma.
Caminar por el casco histórico obliga a bajar el ritmo. Las cuestas, los callejones y la disposición del terreno hacen imposible la prisa, pero ese ritmo lento termina siendo un descubrimiento. A medida que se avanza, aparecen plazas pequeñas, comercios de toda la vida y fachadas de colores que conviven con edificios históricos. En cada rincón hay un detalle que habla de siglos de historia, aunque la ciudad también convive con zonas más modernas, parques y barrios residenciales que muestran que el paso del tiempo no se ha detenido.
El entorno natural es una parte inseparable de la identidad local. Las hoces de los ríos Júcar y Huécar rodean y protegen el núcleo urbano, creando un paisaje único. Desde puntos elevados como el Puente de San Pablo o el barrio del Castillo se aprecian los contrastes entre las construcciones y el relieve. Estos miradores no solo ofrecen vistas, también invitan a detenerse y mirar con perspectiva. En los senderos y caminos que recorren las hoces, vecinos y visitantes encuentran espacios para pasear, hacer deporte o simplemente respirar aire puro sin salir de la ciudad.
En sus calles y plazas se percibe un modo de vida donde todo ocurre a otro ritmo. Las conversaciones en las terrazas se alargan, los saludos en las tiendas de barrio son más que una fórmula de cortesía y el tiempo parece tener otro valor. Lejos de la prisa de otras ciudades, aquí lo cotidiano se convierte en parte de lo importante. Esa forma de relacionarse con el entorno enseña a mirar con más atención lo que suele pasar desapercibido.
La historia y la cultura no se quedan solo en los monumentos o museos. Lugares como el Museo de Arte Abstracto, las Casas Colgadas o la Fundación Antonio Pérez no se presentan como piezas de exposición aisladas, sino que forman parte de la vida diaria. Hay exposiciones, actividades culturales y espacios que siguen activos y conectados con el presente. Esa convivencia entre patrimonio e iniciativas contemporáneas muestra una ciudad que respeta su historia pero no vive solo de ella.
La gastronomía completa esta identidad. Platos como el morteruelo, el ajoarriero, las gachas o los postres tradicionales como el alajú y el resolí hablan de una cocina ligada a la tierra y a la memoria familiar. Muchos de estos sabores nacen de recetas transmitidas durante generaciones, que utilizan productos locales como la carne de caza o las setas recolectadas en otoño. Familias enteras mantienen la costumbre de salir al monte a recoger setas, algo que forma parte de la cultura popular tanto como cualquier edificio histórico.
En los últimos años, el reconocimiento como Capital Española de la Gastronomía ha puesto en primer plano esta tradición culinaria. Más visitantes se acercan atraídos por la posibilidad de probar recetas auténticas y eso ha dado impulso a pequeños restaurantes y bares que siguen apostando por la cocina de siempre. Aunque la llegada de nuevos locales y propuestas más modernas ha cambiado parte de la oferta, la esencia permanece. La gastronomía aquí no es solo un reclamo turístico; es también una manera de recordar de dónde viene esta ciudad y cómo se ha construido su identidad.
Todo lo que se aprende recorriendo estas calles, observando el paisaje y probando sus platos forma parte de una experiencia que no aparece completa en ningún libro. Es algo que se vive y que, sin darse cuenta, deja huella. Esa es la verdadera lección que queda después de marcharse: que hay lugares que no solo se conocen, sino que enseñan a mirar de otra forma.