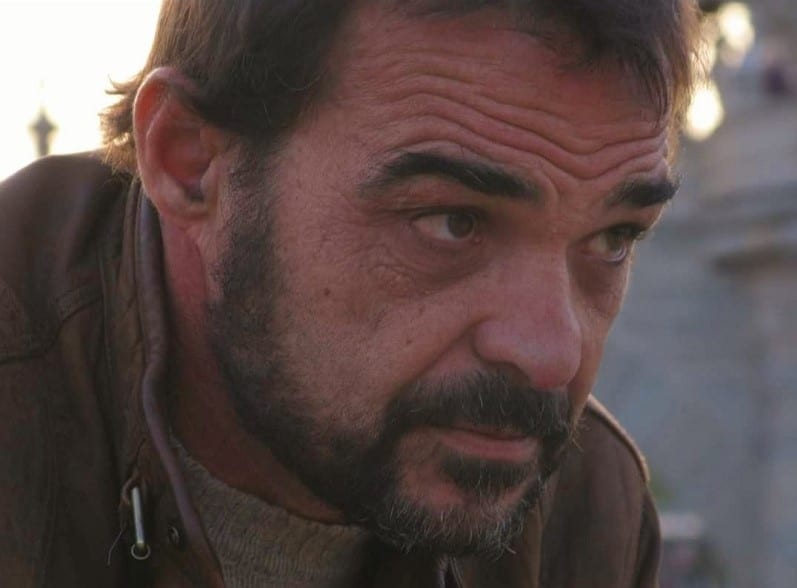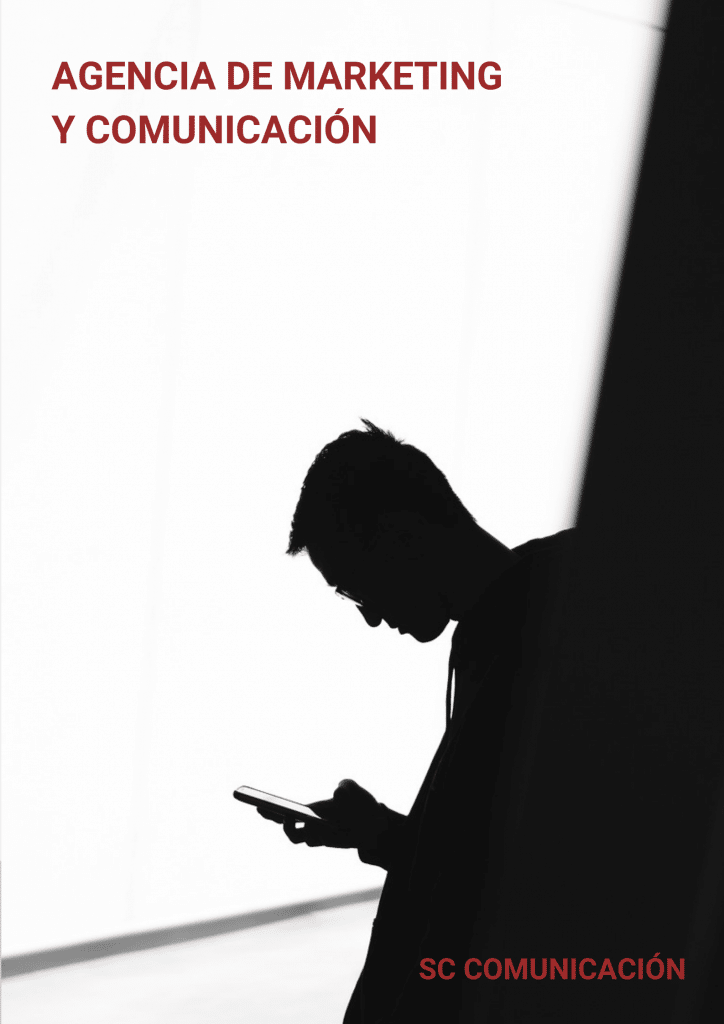Por José Agustín Solís
La educación del siglo XXI se encuentra en una encrucijada sin precedentes. Por un lado, las nuevas tecnologías han revolucionado la forma en que aprendemos; por otro, existe una preocupación creciente sobre la pérdida de pensamiento crítico entre los estudiantes. En este escenario, la inteligencia artificial (IA), las plataformas digitales y los recursos en línea se han vuelto herramientas cotidianas, pero también plantean grandes desafíos sobre el rol del alumno, el docente y el verdadero sentido del aprendizaje.
Hoy, los estudiantes ya no dependen exclusivamente de libros ni de las explicaciones del profesor. El acceso inmediato a información a través de buscadores, videos educativos en YouTube, plataformas como Khan Academy, e incluso aplicaciones como TikTok, ha modificado radicalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Herramientas como ChatGPT permiten obtener respuestas rápidas a preguntas complejas, escribir ensayos, resolver ecuaciones o traducir textos al instante. Esto ha democratizado el conocimiento, pero también ha generado cierta dependencia y una reducción del esfuerzo intelectual individual.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a si esta nueva forma de aprender está debilitando el pensamiento crítico. Al tener todo al alcance de un clic, muchos estudiantes prefieren soluciones automáticas en lugar de analizar, debatir o profundizar. El tiempo dedicado a la reflexión ha sido reemplazado por la urgencia de obtener resultados inmediatos. Ya no se trata solo de saber, sino de saber rápido.
Esto no significa que la tecnología sea negativa. De hecho, su buen uso puede enriquecer enormemente el aprendizaje. Existen experiencias exitosas en las que estudiantes utilizan la IA como complemento: para revisar textos, generar ideas, simular escenarios o reforzar conocimientos previos. Sin embargo, el problema aparece cuando estas herramientas sustituyen el pensamiento propio y se convierten en atajos permanentes. El riesgo de la pérdida de la capacidad de análisis, argumentación y creatividad es real y cada vez más palpable.
El aula también ha cambiado. El docente ha dejado de ser el único transmisor de conocimientos para convertirse en un facilitador o mediador. Ahora debe enseñar cómo buscar información, cómo evaluar su veracidad, cómo organizarla y, sobre todo, cómo interpretarla. La autoridad del maestro ya no está basada en el saber absoluto, sino en la capacidad de guiar en un mundo de sobreinformación.
En este contexto, el perfil del estudiante también se ha transformado. Se espera que sea «multitarea», capaz de alternar entre múltiples ventanas, plataformas y formatos. Pero esta aparente capacidad de hacer todo a la vez es, en muchos casos, una forma de dispersión. El exceso de estímulos digitales ha reducido la capacidad de concentración sostenida, lo que afecta no solo el rendimiento académico, sino también la comprensión profunda y duradera de los contenidos.
Existen ejemplos concretos que ilustran tanto el potencial como los peligros de esta nueva realidad educativa. En algunos colegios y universidades se han implementado proyectos innovadores donde se usa IA para personalizar el aprendizaje según el ritmo de cada estudiante, logrando mejoras significativas. Pero también hay casos donde alumnos entregan trabajos generados íntegramente por máquinas, sin comprender ni un mínimo del contenido. La línea entre ayuda y trampa se vuelve difusa.
Entonces, ¿qué se necesita para equilibrar tecnología y pensamiento crítico? En primer lugar, una alfabetización digital profunda que no se limite al uso técnico de las herramientas, sino que fomente una conciencia crítica sobre cómo y para qué se utilizan. En segundo lugar, una renovación del currículo escolar que incluya espacios para la filosofía, el debate, la escritura reflexiva y el pensamiento lógico. Y, en tercer lugar, docentes capacitados no solo en tecnología, sino en estrategias pedagógicas que promuevan la participación activa, la creatividad y el cuestionamiento.
También es fundamental recuperar el valor del error como parte del proceso de aprendizaje. En un sistema donde se busca la perfección inmediata, muchas veces se olvida que equivocarse, investigar, volver a intentar y construir conocimiento desde la experiencia es esencial para desarrollar pensamiento crítico.
En resumen, el alumno del siglo XXI se mueve entre dos polos: el acceso ilimitado al conocimiento gracias a la tecnología, y el riesgo de perder las habilidades necesarias para procesar y cuestionar esa información. La solución no está en rechazar la tecnología, sino en aprender a convivir con ella de forma inteligente, crítica y creativa.
La educación del futuro no puede ser una carrera por consumir datos, sino una invitación a pensar. Y eso solo se logrará si logramos un equilibrio real entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Solo entonces podremos formar ciudadanos verdaderamente críticos, capaces de enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo, cambiante y digital.