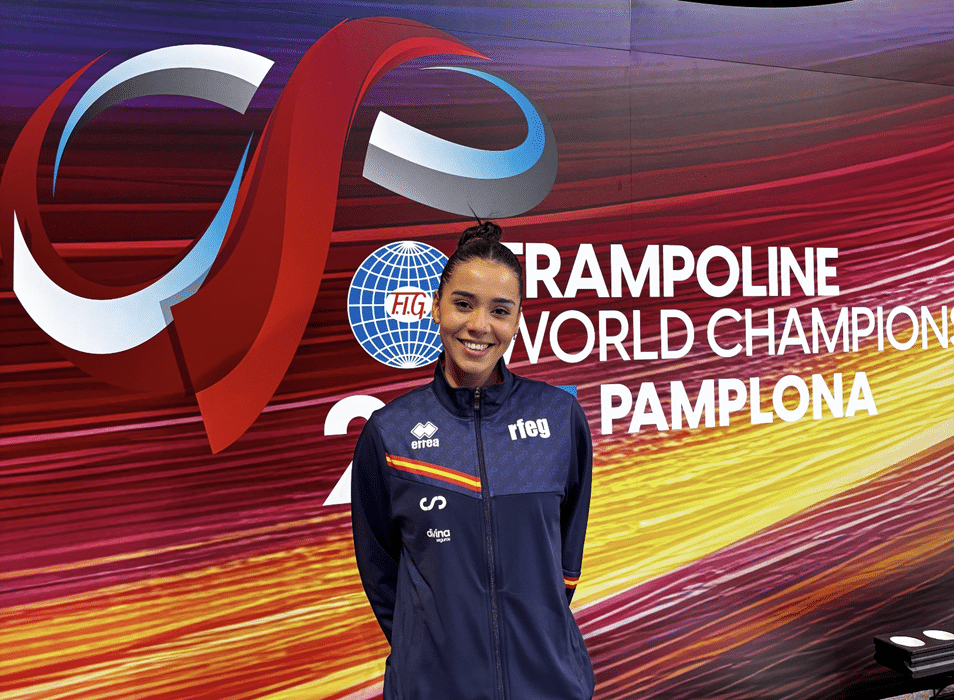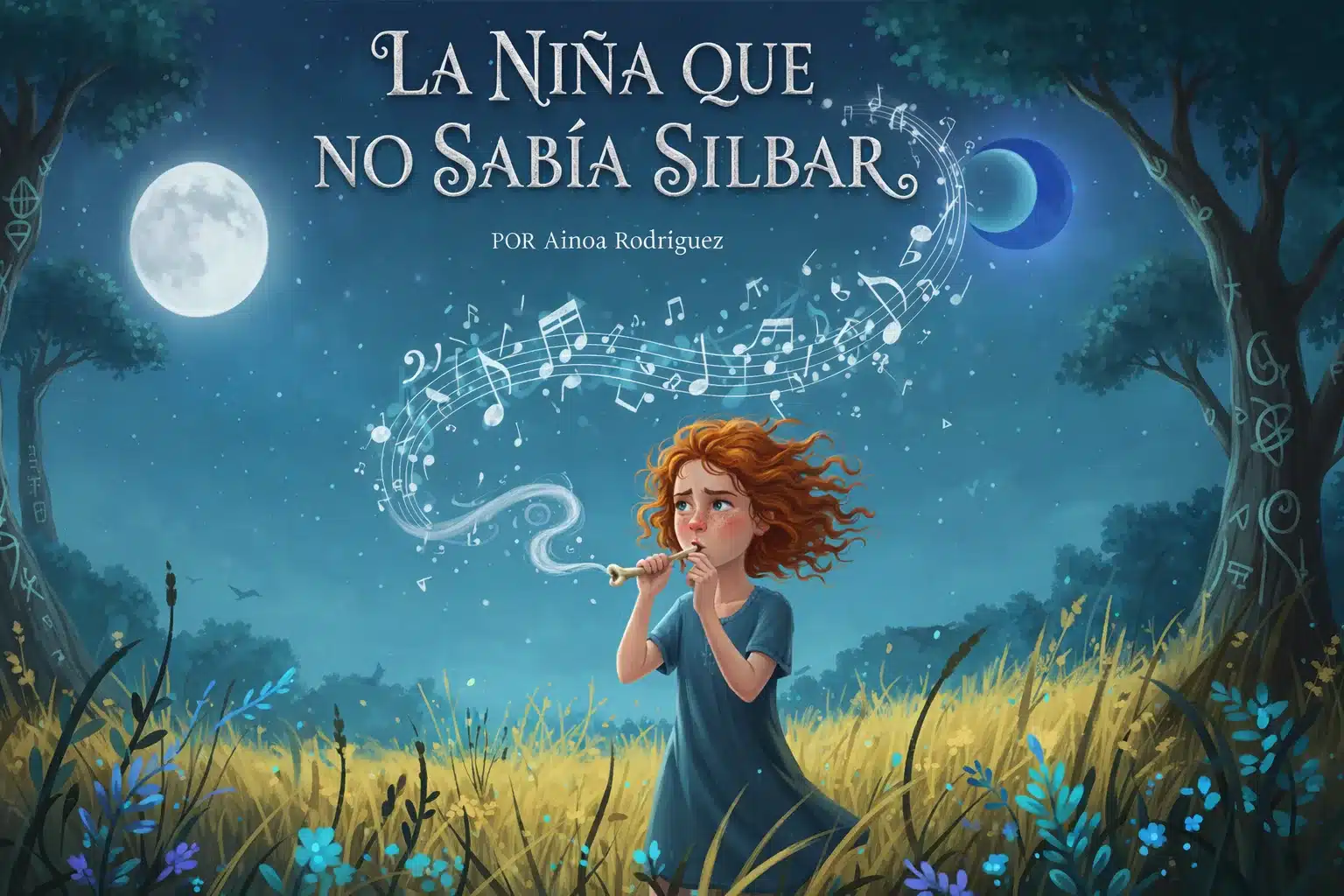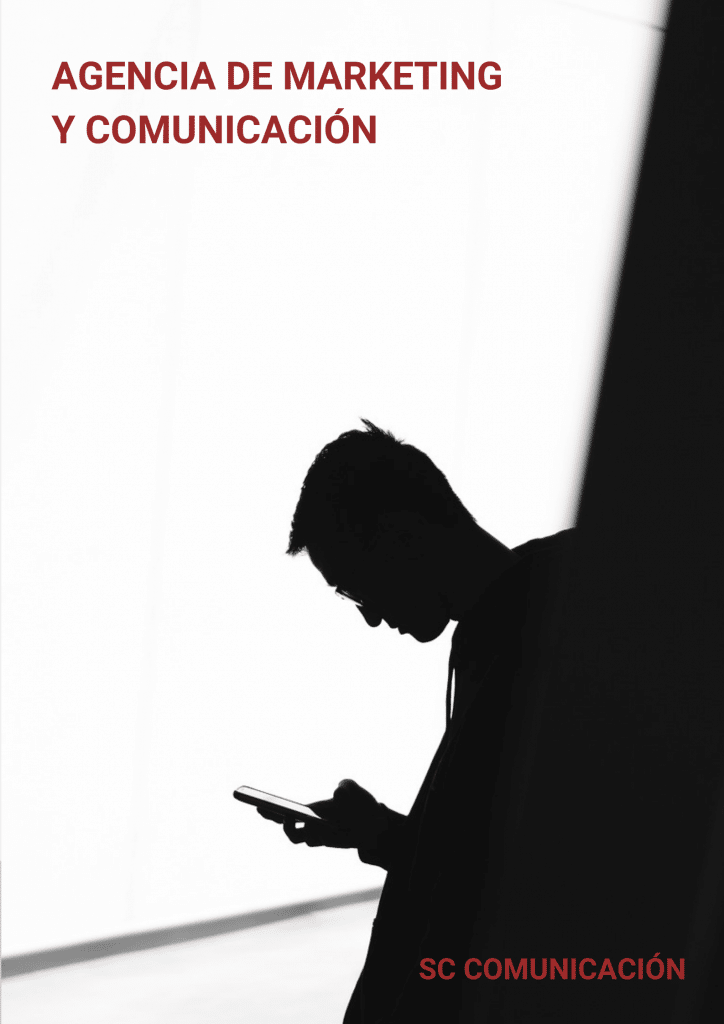Por Agustín Solís
Hablar del Canal de Panamá es hablar de una de las hazañas de ingeniería más impresionantes del siglo XX y, al mismo tiempo, de una historia marcada por la ambición, el sacrificio humano y la lucha por la soberanía. Este paso interoceánico, que une el Océano Atlántico con el Pacífico, ha sido un actor protagónico en la configuración del comercio mundial y un testimonio vivo del papel estratégico de Panamá en la historia contemporánea.
Antes de que se convirtiera en una realidad tangible, la idea de unir ambos océanos a través del istmo panameño fue una ambición que data de la época colonial. Ya en el siglo XVI, los conquistadores españoles consideraban la posibilidad de abrir una vía que facilitara el tránsito entre el Mar del Sur y el Caribe. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX, con el auge del comercio mundial y la revolución industrial, que el sueño comenzó a tomar forma concreta.
El primer intento formal de construir un canal fue liderado por el francés Ferdinand de Lesseps, el mismo ingeniero que había encabezado el proyecto del Canal de Suez. Con gran entusiasmo, en 1881 se iniciaron las obras bajo la compañía francesa Compagnie Universelle du Canal Interocéanique. Pero pronto la empresa se vio sumida en problemas financieros, técnicos y sanitarios. Las condiciones del trópico, las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, y una geografía mucho más desafiante que la del desierto egipcio hicieron que el proyecto se desmoronara. Miles de trabajadores murieron y, finalmente, la iniciativa fue abandonada en 1889, en medio de un escándalo por corrupción que sacudió a Francia.
Fue Estados Unidos quien retomó la iniciativa a inicios del siglo XX, en un contexto de política expansionista y con una clara visión estratégica. Sin embargo, la región del canal pertenecía entonces a Colombia, por lo que el gobierno estadounidense apoyó un movimiento separatista en Panamá que culminó con su independencia en 1903. A cambio, Estados Unidos obtuvo derechos perpetuos sobre una franja de territorio conocida como la Zona del Canal, donde se construiría y operaría la vía interoceánica.
Las obras comenzaron oficialmente en 1904. Bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el proyecto adoptó un diseño de esclusas, que permitía a los barcos ascender y descender entre los niveles de los océanos y el interior montañoso del istmo. Para superar las enfermedades tropicales que habían diezmado a los trabajadores franceses, se implementaron campañas sanitarias sin precedentes, lideradas por el doctor William Gorgas, que lograron reducir drásticamente la incidencia de malaria y fiebre amarilla.
El trabajo fue titánico. Hubo que excavar millones de metros cúbicos de tierra, construir represas, esclusas colosales y desviar ríos. El punto más desafiante fue el corte de Culebra, donde se concentraron enormes esfuerzos para abrir paso entre las montañas. Finalmente, el 15 de agosto de 1914, el vapor Ancón realizó el primer cruce oficial por el Canal de Panamá, marcando un hito que transformó la geografía económica del mundo.
Durante décadas, el canal fue administrado exclusivamente por Estados Unidos, y la Zona del Canal funcionaba como una especie de enclave estadounidense en territorio panameño. Esta situación generó tensiones y resentimientos en la población local, que consideraba injusta la pérdida de soberanía sobre una parte clave de su territorio. A lo largo del siglo XX, surgieron movimientos nacionalistas que exigían el control panameño del canal, lo que dio lugar a protestas, revueltas y negociaciones.
El momento decisivo llegó en 1977, cuando el general Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron los Tratados Torrijos-Carter. En ellos se establecía un proceso gradual de transferencia del canal a Panamá, que culminó el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces, la vía es operada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una entidad autónoma del Estado panameño que ha demostrado una gestión eficiente y rentable.

Lejos de convertirse en una carga, el canal ha sido una fuente clave de ingresos para el país, aportando miles de millones de dólares a las finanzas públicas. Gracias a la administración panameña, en 2016 se culminó una ambiciosa ampliación que permitió el paso de buques más grandes, los llamados Neopanamax. Esta expansión duplicó la capacidad del canal y lo consolidó como una arteria vital del comercio internacional.
Hoy en día, el Canal de Panamá es mucho más que una infraestructura de transporte. Es un símbolo de identidad nacional, de lucha por la soberanía y de orgullo por una gestión ejemplar. Su historia nos recuerda que los grandes sueños requieren perseverancia, visión y, sobre todo, la convicción de que incluso un pequeño país puede tener un impacto gigante en el mundo si sabe administrar su potencial.
El canal ha tenido que adaptarse a nuevos desafíos. El cambio climático, por ejemplo, ha impactado los niveles del Lago Gatún, de donde se obtiene el agua para las esclusas, y la competencia con rutas alternas como el Canal de Suez o la ruta ártica obliga a una innovación constante. Aun así, Panamá ha demostrado que puede mirar al futuro con determinación, manteniendo vivo un legado que no solo pertenece al país, sino al mundo entero.
El Canal de Panamá es, en síntesis, una historia de sueños cruzados: de ingenieros que imaginaron lo imposible, de trabajadores que dieron la vida en su construcción, de pueblos que lucharon por su dignidad, y de una nación que tomó el timón de su destino. A más de un siglo de su apertura, sigue siendo uno de los mayores logros humanos y una demostración de que la geografía también puede ser transformada por la voluntad.