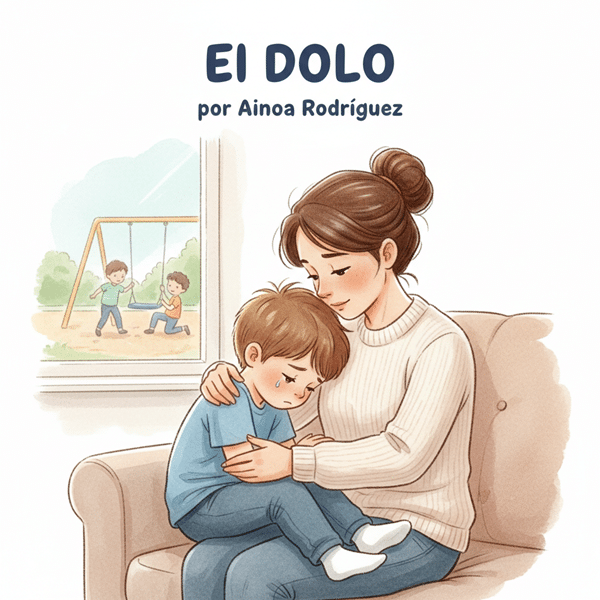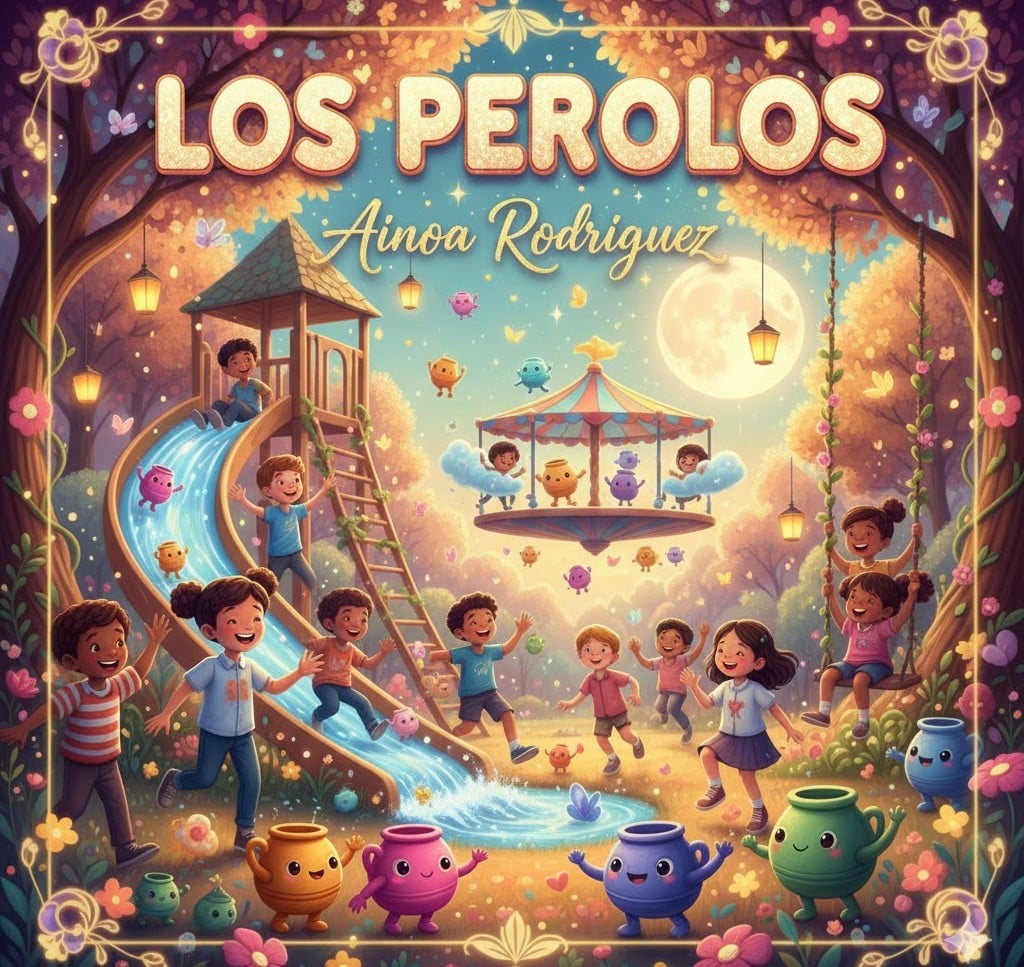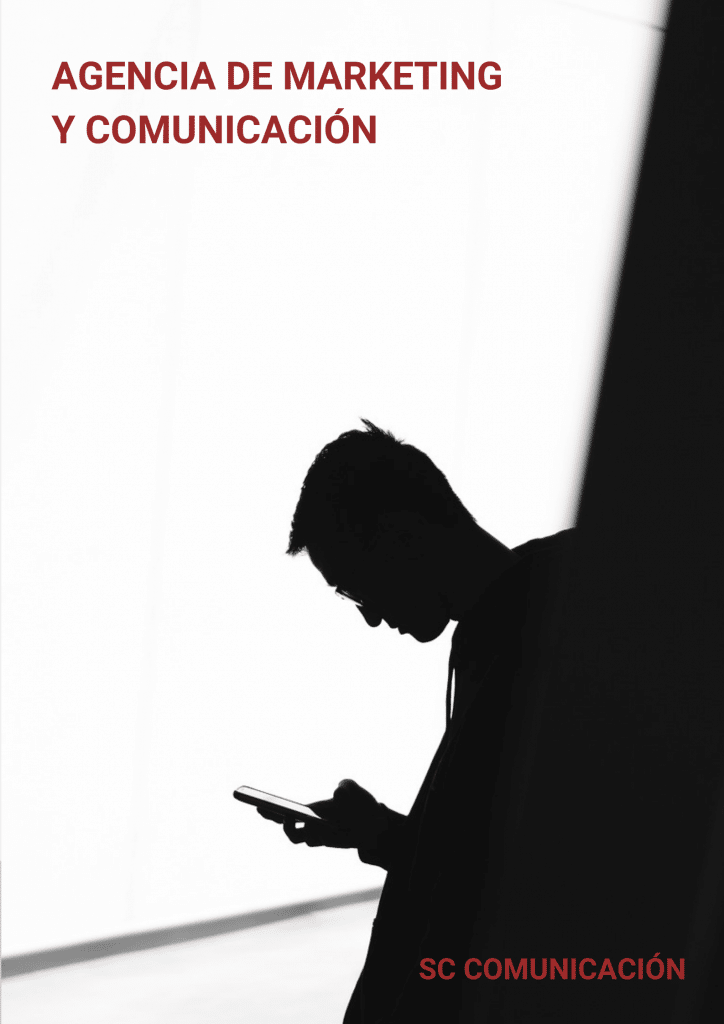Por G. Espejo
Hoy es el Día Mundial del Videojuego y cada 29 de agosto reaparece una pregunta que nos retrata como país: ¿de verdad seguimos considerando el videojuego un pasatiempo menor? Mientras millones de personas comparten mundos, historias y competencias en entornos digitales, buena parte del debate público continúa atrapado entre el tópico y la condescendencia. Esta columna defiende una idea sencilla: el videojuego es una forma de cultura adulta y un sector estratégico, y España necesita empezar a actuar en consecuencia.
El prejuicio más resistente es, quizá, el del jugador como figura aislada. Esa caricatura hace tiempo que no explica la realidad. Juegan niñas, niños y sus familias; profesionales que desconectan con una partida cooperativa; aficionados que exploran narrativas complejas o experiencias contemplativas; mayores que encuentran en el móvil un pequeño ritual cotidiano. La transversalidad del videojuego no es una promesa: es un hecho. Cuando algo se vuelve lengua común del ocio, deja de ser nicho y se convierte en infraestructura cultural. Desde ahí debe discutirse.
Hay, además, una confusión frecuente: confundir “cultura” con “alta cultura” y “videojuego” con mero producto de consumo. El videojuego es híbrido por naturaleza: une diseño, música, literatura, arquitectura de niveles, programación, animación, interpretación de voz y dirección de arte. Ningún medio contemporáneo integra tantas disciplinas en un mismo gesto creativo ni exige tal grado de coordinación técnica. Por eso su lugar natural no es la sección de “curiosidades” ni el último párrafo de tecnología, sino el centro mismo de la conversación cultural.
Conviene, también, desactivar el falso dilema entre creación y economía. En España existe talento suficiente para brillar —desde los ecos de la llamada “Edad de Oro” de los 8 bits hasta la ola indie que ha dado identidad propia a nuestros estudios—, pero seguimos pinchando en la misma rueda: el escalado. No basta con aplaudir el éxito puntual; hay que conseguir que el primer juego viable no sea el último, que el salto del debut a la consolidación no dependa de la suerte, y que los equipos puedan crecer sin sacrificar salud, salarios ni tiempo de vida. Para eso hacen falta marcos estables: financiación paciente, seguridad jurídica, incentivos bien diseñados, puentes con la universidad, editoras que acompañen y una diplomacia cultural que ayude a internacionalizar sin pedir perdón por la ambición.
Se habla poco —y casi siempre a posteriori— del coste humano del desarrollo. El famoso crunch no es un rito de paso romántico: es mala gestión convertida en hábito. En un sector que compite por talento con la ingeniería tradicional, el audiovisual y la tecnología de plataforma, cuidar a la gente es más que una obligación moral; es una ventaja competitiva. Los estudios que planifican con realismo, comunican con honestidad, iteran con usuarios y defienden límites saludables producen mejores juegos y retienen mejor a su plantilla. La consecuencia es obvia: si queremos industria, no podemos normalizar dinámicas que queman a quienes la sostienen.
Otro capítulo inaplazable es la accesibilidad. El estándar de un medio maduro es que todo el mundo pueda entrar. Modos de color y contraste, asignación flexible de control, lecturas asistidas, dificultad ajustable, subtitulado y descripciones de audio no son “extras”: son diseño responsable que mejora la experiencia para todos y ensancha el público. Igual de importante es la diversidad: equipos variados cuentan historias variadas. Y un país que aspira a hablarle al mundo no puede hacerlo con un único acento ni con un único espejo.
Hablemos de “e-sports” (deportes electrónicos, en español) sin complejo. Más allá del ruido, son una escuela formidable de producción audiovisual, realización en directo, comunicación digital, análisis de datos y gestión de comunidades. Lo que sucede en una gran final —con realización multicámara, grafismo en tiempo real, patrocinios, relato de temporada— es industria creativa en movimiento. Negarlo por prejuicio generacional nos hace perder una cantera que otros países ya están incorporando a su tejido económico y educativo.
El videojuego también entra en el aula por la puerta que le corresponde: la de la didáctica y las competencias. Bien usado, fomenta pensamiento sistémico, resolución de problemas, trabajo cooperativo, alfabetización digital y narrativa interactiva. Para familias y docentes, la combinación de PEGI (la clasificación de videojuegos por edades según su contenido), controles parentales y acompañamiento práctico —jugar con, no solo vigilar— es la fórmula sensata. Y en materia de salud pública, conviene recordar dos cosas a la vez: uno, que la inmensa mayoría de jugadores mantiene hábitos equilibrados; dos, que existen casos problemáticos que requieren evaluación profesional y apoyo. Ni pánico moral ni negacionismo: criterio.
¿Qué debería hacer España si de verdad se toma en serio este ecosistema? Tres prioridades.
Primera: reglas claras para producir. Un marco de incentivos específico y estable —no una sucesión de convocatorias erráticas— que reconozca las peculiaridades del desarrollo de videojuegos: largos periodos sin ingresos, alto riesgo creativo y comercial, fuerte intensidad de talento cualificado. El objetivo no es “regalar dinero”, sino activar retornos en empleo, exportación, tecnología y marca país.
Segunda: tránsito entre educación y empresa. Formar en diseño, arte y programación es imprescindible; igual de imprescindible es enseñar producción, business development, marketing y propiedad intelectual. Sin ese puente, tendremos ideas brillantes sin capacidad de sostenerse. Las incubadoras, publishers y ferias deben convertirse en autopistas, no en peajes.
Tercera: políticas de bienestar y competitividad. Fomentar prácticas contra el crunch, medir la salud de equipos, facilitar la atracción de talento internacional, impulsar la accesibilidad como requisito y promover la diversidad como norma. No se trata de “corrección política”, sino de calidad y sostenibilidad.
¿Por qué insistir en esta agenda el 29 de agosto? Porque los días simbólicos sirven para contar una historia común. Y la nuestra ya no es la del “juguete caro” o el “vicio solitario”, sino la de una cultura de gran público —con piezas íntimas y obras masivas— que nos representa y nos proyecta. España no necesita pedir permiso para ambicionar un lugar central en el mapa del videojuego: ya tiene el talento, la comunidad y el mercado. Le falta alinearlos con visión de país.
La próxima vez que alguien desestime los videojuegos con un gesto de superioridad, propongo una respuesta educada: no es “solo jugar”. Es componer música y diseñar sistemas; es escribir, dibujar, programar, producir, doblar; es dirigir equipos, negociar con plataformas, conversar con jugadores y corregir el rumbo en tiempo real. Es cultura y es economía; es identidad y es futuro. Y si nos atrevemos a actuar como si lo creyéramos, quizá dentro de unos años celebremos este día no con reivindicaciones, sino con normalidad: como quien habla de cine, de literatura o de teatro, sabiendo que en el mando también late un país.