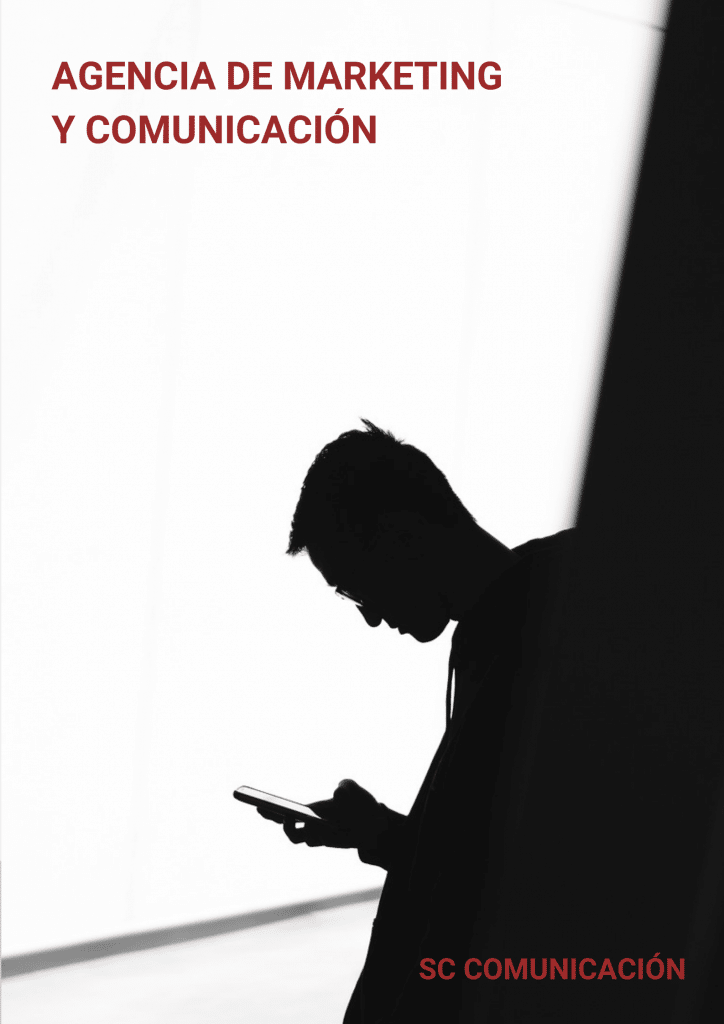Mar Olmedilla
Cuántos viajes llevamos prendidos en nuestros recuerdos, que hoy más que nunca, son el único medio para regresar hasta aquel momento en el que descubrimos un cielo entero. La primera vez que pisé el Zócalo del D.F., sentí la fuerza de sus cinco siglos de historia y constante revolución. La ciudad eterna entre las ruinas. Una ciudad que necesita ser pisada, con el paso lento de una buena ranchera y un caballito de tequila. De sonidos mezclados, olores confusos y una sorpresa al doblar cada esquina. Aprendí a beber tequila y cerveza, cerveza y tequila, y otra más, en poco más de cuatro horas. Redescubrí viejos amigos y de su mano, montada en una vieja Volkswagen, nos echamos a rodar. De equipaje un cargamento de quesadillas y una nevera repleta de coronitas. En la guantera, tequila de calidad. De esta manera inicié un viaje de esos de “contar de a de veras”.
Antes de empezar a rodar sin rumbo, me embelesé con los murales de Diego Rivera y me pinté la mirada con los colores de Frida. Entré y me senté en el Tenampa, pedí un tequila y brindé a los pies de José Alfredo y Chavela Vargas, por la vida y el camino. Porque lo nuestro, a partir de ese momento, iba a ser rodar y rodar. Y nos dieron la una y las dos, las tres y las cuatro, y al alba canté, en la Plaza Garibaldi con mariachis envueltos en humo y alcohol, hasta quedar afónica. Justo antes de partir del D.F, fui a comprobar las huellas de los disparos de Pancho Villa en otra de las míticas cantinas, La Ópera. Y fue ahí, debajo de una foto en la que aparecen Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y José Luis Cuevas posando, donde por fin abrí los ojos de par en par no por la emoción del momento, que podría haber sido, sino al tragar sin pensármelo dos veces un “chile toreado”.
Cuando por fin me alejé de la polución y logré salir de uno de los atascos que se producen diariamente a lo largo de los casi 29 kilómetros de la Avenida Insurgentes, me di cuenta de que traspasando la nube de polución y la barrera del ruido incesante, aparecía ante mí otro México. Sobre todo, su firmamento, estrellado a diario y desparramando siempre miles de fugaces deseos. Si el cielo mexicano atrapa, más lo hace sentarse a comer. Ignorante de mí llegué con la idea de comer siempre lo mismo y siempre picante. ¡Qué equivocada! Al viajar con alguien del país, lo bueno es que tu llegada ha sido anunciada con antelación allí donde vayas y siempre te reciben con los brazos abiertos, el clásico brindis y el mejor de los manjares. Amantes de las sobremesas, desean que te sientes a su mesa sin prisas y abras los sentidos. De pronto, más allá del burrito, del taco, los tamales… ante mí pusieron sopas maceradas durante una semana, perdices con salsa de chocolate, las mil y una manera de degustar frijoles… era como revivir aquella escena de la película “Como agua para chocolate”, basada en la novela de Laura Esquivel. En cada alto del camino, un nuevo sabor.
Rodando rondando llegamos hasta Puerto Escondido. Nos bañamos en el Pacífico y dormimos bajo las estrellas. Allí descubrí lo que yo llamo un cielo entero, es decir, una infinita capilla de luceros que te atrapa y te sientes ingrávido. Después de unos días entre olas, más tequila, y buena música, emprendimos camino y recorrimos la Rivera Oaxaqueña y muchos de sus pueblos mágicos. Nos desviamos hacia Huatulco, un paraíso que por aquel entonces todavía estaba por descubrir ─creo que ha sido la primera y única vez que he tenido piscina propia en mi habitación─, hasta que por fin llegamos a Oxaca. Estaba a mitad de viaje y me despedí de mis amigos. En nuestra última comida juntos me invitaron a probar el Pan de Muerto, es un pan de yema al que se le incrusta una figurilla de una ánima y que se elabora especialmente para Día de Muertos, aunque se puede encontrar durante todo el año. Una vieja guagua me llevó hasta Xutla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas. Serían como las ocho de la noche y había poca luz en las calles, entré en un cine a ver “Parque Jurásico” versión mexicana. Toda una experiencia. En el cine se podía comer, fumar, escupir y beber. Al día siguiente compré un billete para Chiapa de Corzo. Tras dos horas de andar por sus calles, reparé en un cartel que ponía “Cañón del Sumidero. Te llevamos” y allí me fui. No era posible. Navegar en un bote desgastado entre aquellas paredes verticales que parecían no tener fin y esperar a que en cualquier momento aparezca un dinosaurio resultaba más que plausible. Sobre todo cuando un niño me regaló una piedra de color ámbar con un mosquito en su interior. Entre abrumada y cansada de la capital, esa misma noche compré un billete a San Cristóbal de las Casas. Pisé su plaza justo para desayunar. Con el cuerpo dolorido del traqueteo del bus nocturno, encontré un hotel colonial y decidí que me quedaría diez días. El resto del viaje. Mi estancia, no podía ser de otra manera, fue mágica e irrepetible. Allí conocí al mejor librero de todo el país, aunque de origen francés. Los garitos ilegales y legales del momento. Me calenté con sopa de camarón en un prostíbulo de carretera tras pinchar una rueda. Visité un sinfín de pueblos indígenas, y hablé de lo divino y lo político con un camarero muy instruido mientras cantábamos villancicos. Dos días después de llegar a España, 1 de enero de 1994, en el informativo hablan del alzamiento zapatista en San Cristóbal de las Casas y el resto de la región. Termino mi recuerdo y no he sacado de la maleta todos los momentos de aquel viaje. Como por ejemplo, balancearme en una hamaca a los pies del Chalchi, rodeada de montañas mágicas mientras que por el altavoz cantaba/lloraba Chavela. Años después regresaría para hablar con la Gran Dama. Pero eso, es otra historia.