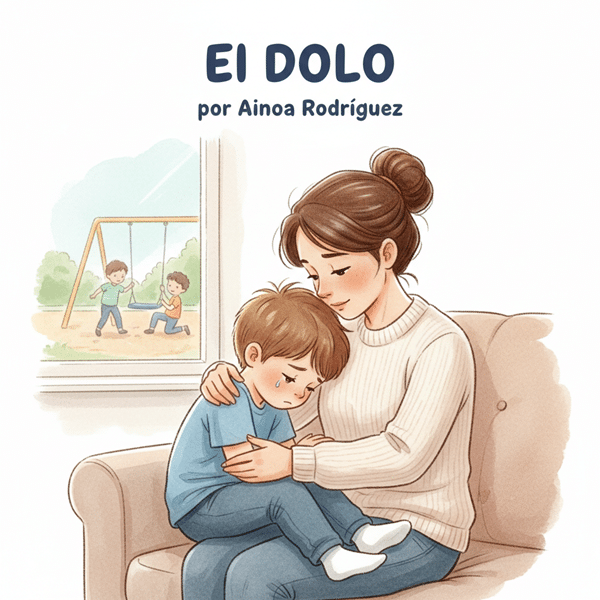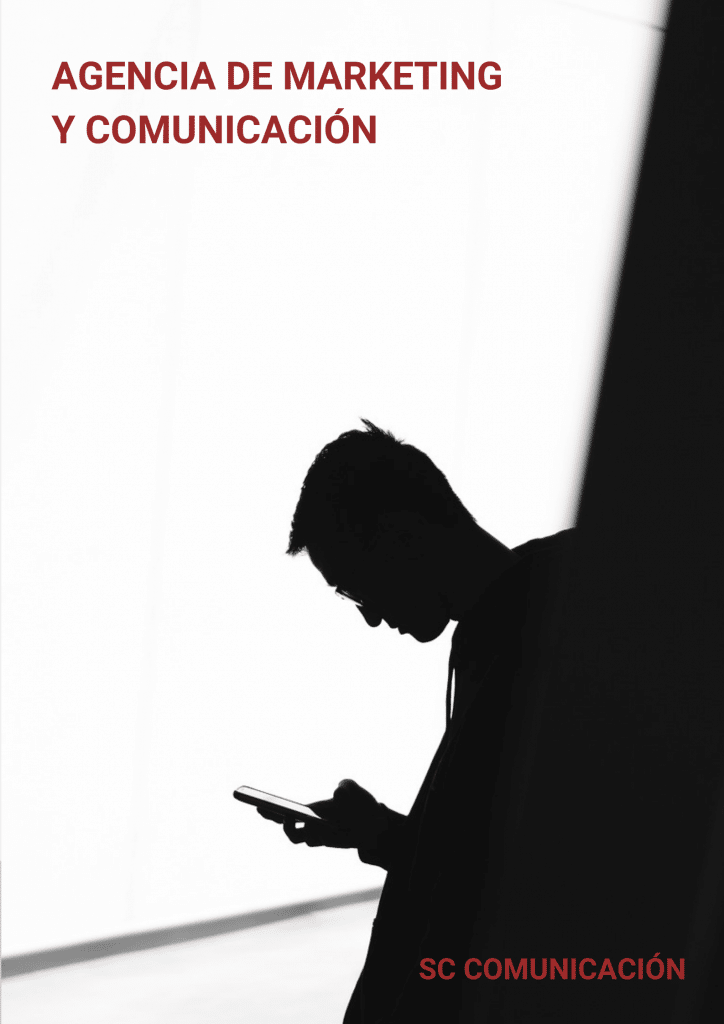Por Duaa Naciri Chraih
Cada vez que abrimos una bolsa de patatas, una caja de cereales azucarados o un refresco, estamos eligiendo algo que no se parece mucho a la comida que cocinaban nuestros abuelos. Los alimentos ultraprocesados forman parte de la despensa de casi todo el mundo. Son prácticos, duran meses en la estantería, están listos en segundos y suelen ser tan sabrosos que resulta difícil comer solo una porción. El problema es que, detrás de esa comodidad, se esconden ingredientes que, poco a poco, pasan factura.
Hoy se sabe que la mayor parte de lo que consumimos cuando comemos ultraprocesados no son nutrientes reales, sino una mezcla de azúcares, grasas poco saludables, sal y aditivos que mejoran el sabor, el color o la textura. Lo que parece comida es, en realidad, un producto fabricado para gustar mucho y saciar poco. De ahí que sea tan fácil abrir un paquete de galletas y darse cuenta de que ya no queda ni una.
Muchos estudios apuntan a que este tipo de alimentos tienen mucho que ver con problemas que cada vez son más comunes: sobrepeso, obesidad, diabetes, colesterol alto o hipertensión. Pero no solo afectan al cuerpo. También se habla de cómo influyen en nuestro ánimo y en nuestra forma de relacionarnos con la comida. No es raro sentirse sin energía después de un día a base de bollería, bebidas azucaradas o comidas preparadas. Tampoco es casual que, cuanto más se consumen, más cueste dejar de hacerlo.
A veces pensamos que comer mejor es complicado o caro, pero dar el primer paso es más fácil de lo que parece. Cambiar un desayuno industrial por uno casero, sustituir refrescos por agua, preparar una merienda con fruta o frutos secos en lugar de abrir un paquete de bollos… Pequeños gestos que, sumados, ayudan a reducir la cantidad de productos ultraprocesados que metemos en el carrito de la compra. El problema de estos alimentos es que engañan. Muchos se venden como opciones sanas: cereales “fitness”, barritas “ligeras”, zumos “naturales” que en realidad llevan más azúcar que fruta. La mejor pista para saber qué compramos es leer la etiqueta: cuantos más ingredientes desconocidos tenga, más lejos está de ser comida de verdad. Reducir ultraprocesados no significa vivir sin una pizza de vez en cuando o renunciar a un capricho dulce. Se trata de equilibrar y priorizar. Si en casa se cocina más, se compran más verduras, legumbres o pescado fresco, y se reserva lo empaquetado para ocasiones puntuales, el cuerpo lo agradece. Comer bien no es una dieta estricta: es volver a lo sencillo. Un plato de arroz con verduras, un filete a la plancha con ensalada, una tostada con tomate y aceite de oliva… Lo de siempre, lo que funciona.

Muchas personas notan la diferencia pronto. Menos antojos, mejor digestión, más energía para hacer cosas y, en general, una relación más tranquila con la comida. Porque detrás de cada paquete ultraprocesado hay una industria enorme que sabe cómo engancharnos: sabores fuertes, colores atractivos, envases llamativos y mensajes que prometen facilidad y placer inmediato. Y es cierto: sacian rápido, pero nunca del todo. La buena noticia es que no hace falta pelearse con todo eso de golpe. Basta con empezar a mirar qué metemos en la cesta de la compra y a preguntarnos si lo que vamos a comer se parece más a un alimento o a un invento. Comer más comida real es una forma de cuidarse sin obsesiones, de reconectar con la cocina y de recordar que a veces, lo mejor está en lo más simple: una fruta madura, un puñado de frutos secos, un guiso hecho en casa que sabe a familia.
En un mundo donde todo va deprisa, sentarse a comer algo preparado con calma puede ser un pequeño acto de rebeldía. Un recordatorio de que lo que ponemos en el plato importa más de lo que creemos. Porque si cada bocado suma, mejor que sume salud.